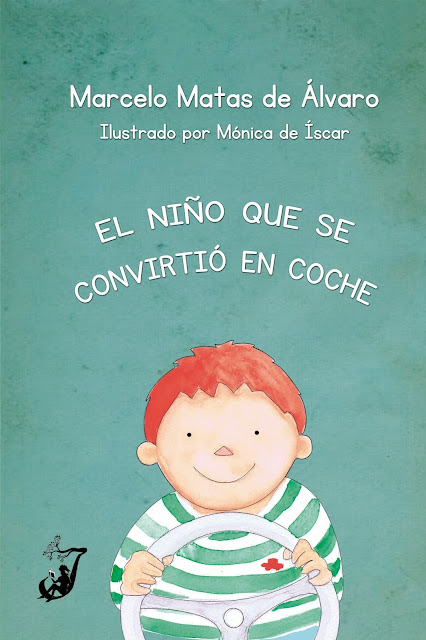Marieta
Itziar y Jorge Miranda
Edelvives, 2015
Es habitual que personajes populares, generalmente vinculados al
mudo de la televisión, se lancen a escribir una novela, unas
supuestas memorias o unos cuentos infantiles. A menudo estos famosos
son tentados por editoriales que quieren apostar sobre seguro para
mejorar su cuenta de resultados. Así, los beneficios que rara vez
obtienen con las ventas de escritores -digamos- profesionales, saben
que sin duda los sacarán si encargan un texto -a menudo sólo es
necesaria la presencia de su nombre y la foto en la portada- a una
presentadora del telediario, un tertuliano agresivo o una princesa
del pueblo. La longitud de las colas habidas en la reciente feria del
libro de Madrid demuestra que quien la tiene más larga no suele
coincidir con el que más calidad literaria ofrece, sino precisamente
con la cantidad de fama que lo precede y adorna. El ámbito de la
literatura infantil y juvenil no es ajeno a este festivo acontecer y
por ello no es raro encontrar a personajes de la farándula
televisiva prestándose a la tarea de firmar unas páginas dedicadas
a los más pequeños.
Es el caso de Itziar Miranda,
conocida actriz de una popular telenovela vespertina, quien junto a
su hermano Jorge ha sacado al mercado la Colección Miranda
(Edelvives, 2015), una serie de biografías noveladas para el público
infantil. Sin embargo, hay que decir que los números presentados
hasta el momento -Frida, sobre Frida Kalho, Juanita, sobre Juana la
Loca, Marieta, sobre Marie Curie, y un recetario de cocina titulado
Las recetas de Miranda- tienen la suficiente entidad para que puedan
ser del agrado de los jóvenes lectores. A ello contribuye que la
vida de estos personajes se cuente desde la mirada de una niña
-precisamente llamada Miranda- que tiene ocho años. Una niña un
tanto soñadora, a la que le gustan “las pompas de jabón, el olor
de las tardes de lluvia y los pájaros que me caben en la mano”, y
que a partir de una anécdota cotidiana -por ejemplo, que a su
hermano Tato le tienen que hacer una radiografía porque se ha
tragado una moneda-, empieza a contar la vida de Marie Curie, a quien
Miranda le gusta más llamar “Marieta, la que enredaba con
probetas”. A partir de ahí, de una manera desenfadada y coloquial,
utilizando expresiones no muy ortodoxas para una biografía al uso,
pero sin duda muy apropiadas para acercar el personaje a los pequeños
lectores, Miranda va contando la historia de Maria Sklodowska: su
nacimiento, infancia y primera juventud en Polonia, sus estudios
universitarios en París, las prácticas en el laboratorio de Pierre
Curie, el descubrimiento del radio y la obtención de los Premios
Nobel de Física y de Química.
 |
| Marie Curie en el laboratorio |
La introducción en el relato de
alguna divertida anécdota y las referencias a la propia vida de la
narradora contribuyen a una amena lectura de esta biografía que, al
igual que las que ha sacado hasta el momento la colección Marieta,
quiere llamar la atención sobre la relevancia -tantas veces
inadvertida- de la mujer en distintos ámbitos de la Historia de la
humanidad como la ciencia, el arte o la política. Este carácter
didáctico del libro se completa con un somero repaso a algunos de
los polacos más famosos de la historia, una breve reseña sobre el
significado del Premio Nobel y una pincelada sobre la utilidad del
radio. La suave tonalidad de las ilustraciones de Thilopía
embellecen más este precioso libro, muy apropiado además para
despertar en los jóvenes lectores el interés por la ciencia.