 |
| Último número de la revista Clarín |
En el número 162 de la revista Clarín -el último de su larga andadura de 26 años- tengo el honor de participar con un artículo sobre la obra "Cervantes", de Santiago Muñoz Machado (director de la RAE). Me siento muy agradecido por haberme acogido en algunas ocasiones entre sus páginas y muy apenado por haber llegado a su fin una revista que, sin duda, ya forma parte de la historia de las publicaciones culturales.
 |
CAMINO LLANO, TROPEZONES Y BARRANCOS
Cervantes
Santiago Muñoz Machado
Crítica. Barcelona, 2022
Seguramente atendiendo a “que
jamás la glosa podía llegar al texto, y que muchas o las más veces iba la glosa
fuera de la intención y propósito de lo que pedía lo que se glosaba” (Quijote,
II, 18), se ha producido a lo largo de cuatro siglos una ingente cantidad de
ensayos, biografías, artículos, congresos, etc., en torno a Cervantes y el
Quijote, llegando a ser -tal vez junto a Shakespeare- el autor y la obra que
más se han escudriñado por arriba y por abajo, de frente y de soslayo. De ahí
que la primera pregunta que suscita este voluminoso libro es si en verdad era
necesario haberlo escrito, si después de todo lo publicado sobre el Manco de
Lepanto y su magna obra aún quedaba algo nuevo por decir. De entrada, lo
abultado de la empresa que se propuso Santiago Muñoz Machado no deja de causar
admiración, pues, como adelanta en el prólogo, “preparar una obra que
recorriese la vida, la obra, la sociedad y la política de los tiempos de
Cervantes (…) de manera sistemática (…) [y añadiendo] perspectivas nuevas”
(pág. 13), es de tal magnitud que sólo podría acometerla, en sus famosos
desvaríos, el mismo ingenioso hidalgo de la Mancha.
Dividida en 11 capítulos, un
apartado de notas a cada uno de ellos (incluidos al final del volumen), una
extensa bibliografía (más de 200 páginas) y un índice de los nombres aparecidos
en el texto, el corpus de la obra se centra en recorrer las aportaciones que, desde
diferentes ámbitos, se han ido dando a la figura y la obra de Cervantes, con
especial atención al Quijote. Así, este libro del director de la Real
Academia Española puede entenderse como una recopilación de las contribuciones
más relevantes, desde las aproximaciones a la biografía del autor alcalaíno (en
el primer capítulo titulado “Una vida azarosa y novelesca”), donde se traen a
colación tanto las dificultades para la documentación de una vida tan
aventurada como las aportaciones de las nuevas investigaciones, hasta los
comentarios y críticas para “La creación del mito del Quijote” (Cap.
II), los análisis “en busca de su significado profundo” (Cap. IV), “La cuestión
de las fuentes literarias de las obras cervantinas” (Cap. V) o “La presencia de
la literatura popular y folclórica en la obra de Cervantes” (Cap. VI).
Seguramente por tratar de asuntos en los que, por formación y dedicación
profesional, Muñoz Machado se muestra más competente, son de especial interés
los capítulos finales del libro: “Política y sociedad en la España de
Cervantes” (Cap. VII); “La controvertida cuestión del pensamiento religioso de
Cervantes” (Cap. VIII), donde se desarrolla ampliamente la influencia del
erasmismo en el autor del Quijote; “Matrimonio y relaciones de pareja” (Cap.
IX), con una extensa referencia a la reforma del matrimonio en el Concilio de
Trento; “Magia, hechicería y brujería” (Cap. X), centrada en la importancia de
los encantamientos en la literatura de Cervantes y su relación con los
postulados de la Inquisición; “El viejo y buen derecho” (Cap. XI), donde el
director de la RAE despliega sus vastos conocimientos como jurista.
Y es precisamente ese empeño que Muñoz Machado ha puesto en
recoger las aportaciones que se han ido realizando a la figura y obra de Cervantes,
donde están su grandeza y su debilidad. Así, la magnitud de la obra se ve
recompensada por el buen logro con que el autor culmina ese esfuerzo, de manera
que ha conseguido hacer una provechosa síntesis de los diferentes estudios,
contribuciones, lagunas, disensos y consensos sobre cada punto tratado. Pero,
igualmente, la obra se ve lastrada por eso mismo, por limitarse en la mayoría
de las ocasiones a compendiar lo ya dicho sin hacer aportaciones de calado, de
manera que seguramente el alcance del libro será menor para la abultada nómina
de estudiosos cervantinos, aunque sí pueda ser muy fructífera, como estimable
material de divulgación, para los meros aficionados al autor alcalaíno y sus
obras.
Lejos de la quimérica osadía de valorar en profundidad el
contenido de tan vasta obra, pues “el que busca lo imposible, es justo que lo
posible se le niegue” (Quijote, I, 33), no dejaremos pasar la ocasión
para puntualizar y, en su caso, comentar algunos descuidos, faltas u omisiones
del texto. De la misma forma que “no hay libro tan malo que no tenga algo
bueno” (dicho que se atribuye a Plinio el Viejo y que retoma el bachiller
Sansón Carrasco en Quijote, II, 3), también podría decirse que no hay
libro tan bueno que no tenga algo malo, como es el caso que nos ocupa.
Ateniéndonos a los aspectos
formales, son varias las ocasiones en que se repiten fragmentos escritos
anteriormente. Así, en la pág. 169 se vuelve a leer lo que se ha leído ya dos
párrafos más arriba: “se habían tenido presentes la primera edición hecha en
Madrid por Juan de la Cuesta el año de 1605 y la segunda hecha también en
Madrid por el mismo impresor, año de 1608” (entrecomillado las dos veces
también en el original), irónico desliz por venir encabezado el párrafo con la
frase (aludiendo a la edición de 1780 de la Academia): “Tanto las erratas como
los descuidos y equivocaciones fueron corregidos con esmero”. En la pág. 238 se
inserta -con un cuerpo menor de letra- una cita de Mayans que se repite
parcialmente un párrafo más abajo -con la tipología estándar del texto
principal-: “toda la obra es una sátira, la más feliz que hasta ahora se ha
escrito contra todo género de gentes”. En la nota 94 del cap. IV (pág. 676) se
repite la misma frase que ya había aparecido en la pág. 289: “Sus investigaciones
no se refieren directamente al Quijote, pero han sido sus seguidores los que
han hecho una amplia utilización de ellas. Su libro más importante es La
cultura popular durante la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de
François Rabelais”. Por tanto, es una nota prescindible, ya que no aclara
ni añade nada a lo que previamente se ha comentado en el capítulo
correspondiente de la obra. En la pág. 68 reaparece la idea que ya se había
expresado en la 47, variando, curiosamente, la literalidad de la referencia:
“Aunque algún ardoroso defensor de la candidatura de Consuegra había añadido,
al margen de la inscripción, con letra más moderna, la frase “El Autor de don
Quijote”, se desestimó pronto que pudiera ser tal” (pág. 68). “llevaba al
margen una nota que decía “el autor de los Quijotes” (pág. 47). En la nota 19
(pág. 632) del cap. I se repite en el segundo párrafo la misma frase que ya se
había escrito en el primero: “Editadas en 1613 por Juan de la Cuesta con el
título Novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra, dirigido a don
Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos, de Andrade y de Villalua, Marqués de
Sarriá…” (pág. 633). Todos estos errores bien pudieran considerarse como
deslices de la edición o despistes de un corrector poco atento, igual que
ocurre al fechar la muerte de Felipe II en 1998, en lugar de 1598 (pág. 371).
Más significativas son las
repeticiones de palabras, de manera que no sólo hiere los ojos y los oídos del
lector la consiguiente cacofonía del texto, sino que pueden damnificar su
propia sintaxis al correr el riesgo de incurrir en algún error gramatical: “en
días señalados por el dolor que causó el prematuro fallecimiento, por
una terrible enfermedad, de don Vicente de los Ríos” (pág. 172); “antes de
examinar la contribución de Francisco Rodríguez Marín, por razones puramente
cronológicas, pero anticipado que Hartzenbusch nunca publicó un Quijote
comentado, pero fueron tantas las notas que preparó para mejorar las
ediciones anteriores del Quijote…” (pág. 195); “auspiciados por el rey
Felipe II, que había dejado en manos del Santo Oficio la lucha contra las
herejías, que tanto preocuparon tanto a su padre como a él” (pág.
459); “Pero Erasmo nunca escribió en lengua vulgar, aunque expresó su
entusiasmo por el habla popular, aunque refiriéndose a la antigüedad”
(pág. 679) (Los subrayados son nuestros).
Además de estos aspectos
formales, sorprende que en el capítulo I -“Una vida azarosa y novelesca”-
dedicado a recorrer las múltiples aproximaciones biográficas a la figura de Cervantes,
Muñoz Machado no haga referencia -aunque sí la recoge en la voluminosa
bibliografía- a la que escribió Manuel Fernández Álvarez (“Cervantes visto por
un historiador”, 2005), máxime cuando en el prólogo el director de la RAE
afirma que “Son abundantes e inmejorables las biografías publicadas e
incontables los análisis de la obra del gran escritor, pero es bastante menos
habitual que ambas cosas se analicen también encuadrándolas en la sociedad de
su tiempo” (pág. 11). Ese es precisamente el mérito de la biografía de
Fernández Álvarez, relacionar la vida de Cervantes con el contexto histórico y
político que le tocó vivir, considerando además la relevancia del autor,
reconocido en el mundo académico como especialista en esa época.
Errores tal vez disculpables en
un libro tan voluminoso, plagado de datos, citas y referencias, pero algunos
muy relevantes si tenemos en cuenta que el autor es el actual director de la
RAE. Con todo, el más grave es la equiparación de narrador y autor cuando
afirma al inicio del primer capítulo: “Para aproximarme a la autobiografía
cervantina del modo más seguro, sólo tomaré de su obra los elementos que
claramente no son ficcionales, es decir, los que están en las dedicatorias y
prólogos o cuando el narrador es Cervantes, y no un personaje de
ficción, y se refiere con claridad a su historia personal. Por ejemplo, cuando,
actuando como narrador, dice en el capítulo IX de la primera parte del Quijote:
“yo soy aficionado a leer, aunque sean los papeles rotos en las calles”. Pero no
cuando construye párrafos, poemas o desarrolla relatos que, evidentemente,
conciernen a situaciones vividas por él, pero que ha transformado de manera
literaria” (pág. 17) (Los subrayados son nuestros). Sin embargo, está claro que
nunca deben confundirse el autor y el narrador de una obra literaria. El autor
es la persona que escribe (crea, idea, concibe, inventa, imagina, discurre…)
una historia, y el narrador es un ser ficticio que ha creado el autor para
contar (referir, narrar, relatar…) esa misma historia. Ya lo dijo de forma
categórica Mario Vargas Llosa (también miembro de la RAE) en su libro Cartas
a un joven novelista (1997):
“Conviene disipar un malentendido muy frecuente que consiste
en identificar al narrador, quien cuenta la historia, con el autor, el que la
escribe. Éste es un gravísimo error, que cometen incluso algunos novelistas,
que, por haber decidido narrar sus historias en primera persona y utilizando
deliberadamente su propia biografía como tema, creen ser los narradores de sus
ficciones. Se equivocan. Un narrador es un ser hecho de palabras, no de carne y
hueso como suelen ser los autores; aquél vive sólo en función de la novela que
cuenta y mientras la cuenta (los confines de la ficción son los de su
existencia), en tanto que el autor tiene una vida más rica y diversa, que
antecede y sigue a la escritura de esa novela, y ni siquiera mientras la está
escribiendo absorbe totalmente su vivir. El narrador es siempre un personaje
inventado, un ser de ficción, al igual que los otros, aquellos a los que él
“cuenta”, pero más importante que ellos, pues de la manera como actúa
-mostrándose u ocultándose, demorándose o precipitándose, siendo explícito o
elusivo, gárrulo o sobrio, juguetón o serio- depende que éstos nos persuadan de
su verdad o nos disuadan de ella y nos parezcan títeres o caricaturas. La
conduta del narrador es determinante para la coherencia interna de una
historia, la que, a su vez, es factor esencial de su poder persuasivo” (52-53).
Por ello, es incorrecto atribuir a
Miguel de Cervantes -que consta como autor en la portada del Quijote- el
papel de narrador, a pesar de haber concebido la irónica argucia de tenerse
sólo como “padrastro de don Quijote” (Quijote, I, Prólogo) y conceder a
un “historiador arábigo” –“Cuenta Cide Hamete Benengeli…” (Quijote, II,
1)- la verdadera autoría de la historia, texto que un morisco traducirá al
“vulgar castellano, para universal entretenimiento de las gentes” (Quijote,
II, 3), y que será plasmado en el libro “del mesmo modo que aquí se refiere” (Quijote,
II, 9). Cervantes inicia, pues, esta “conquista de la ironía” (título de una
biografía de Cervantes escrita por Jordi Gracia, 2016) creando un narrador que,
a su vez, inventa en el texto un autor -“Dice el que tradujo esta grande
historia del original de la que escribió su primer autor Cide Hamete
Benengeli…” (Quijote, II, 24); “Digo que dicen que dejó el autor escrito
que los había comparado en la amistad…” (Quijote, II, 12)- o autores
–“que en esto hay alguna diferencia en los autores que deste caso escriben” (Quijote,
I, 1); ”Bien es verdad que el segundo autor de esta historia” (Quijote,
I, 18)-, otorgándole incluso ese rasgo o privilegio de “autoridad” al propio
traductor del manuscrito hallado en el Alcaná de Toledo -“Aquí pinta el autor
todas las circunstancias de la casa de don Diego, pintándonos en ellas lo que
contiene una casa de un caballero labrador y rico; pero al traductor desta
historia le pareció pasar esta y otras semejantes menudencias en silencio,
porque no venían bien con el propósito principal de la historia” (Quijote,
II, 18)-. Así es como en el texto surge una proliferación de voces narrativas,
creando un deliberado equívoco sobre la identidad de los narradores y
traductores de esta “verdadera historia”, derivadas todas ellas del agudo,
original y alto ingenio de su único y legítimo autor, Miguel de Cervantes
Saavedra.
En fin, ateniéndonos a que “No
hay camino tan llano que no tenga algún tropezón o barranco”, como dice el
bueno de Sancho en Quijote II, 13, no nos duelen prendas en resaltar
que, a pesar de los errores, descuidos u omisiones señalados, estamos ante una
obra de importancia, sobre todo en los capítulos que seguramente han sido menos
trillados por los estudiosos cervantinos (“Matrimonio y relaciones de pareja” o
“El viejo y buen derecho”) y en los que Muñoz Machado despliega sus amplios
conocimientos como catedrático de Derecho. En su haber también puede contar que
los yerros encontrados en el texto no sean más que un irónico homenaje a la obra
magna de Cervantes, donde las consabidas desatenciones o faltas para nada
lastran su cualificación como la mayor novela de la historia de la
literatura.
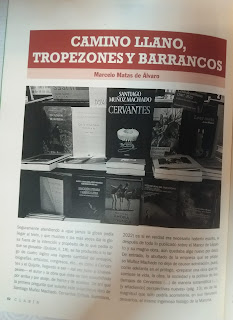



.jpg)



